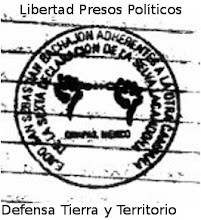Las siete bases militares adicionales de Estados
Unidos en
Colombia elevarán su total planetario a 872, lo cual
no tiene
equivalente con ninguna potencia pasada o presente:
¡Estados
Unidos invadió literalmente al Mundo!
Alfredo Jalife-Rahme, La Jornada, 10/8/2009
En este
ensayo se esbozan los aspectos centrales que pueden ayudar a comprender la
importancia geopolítica del territorio colombiano en la guerra mundial por los
recursos, el punto de partida indispensable para entender las guerras de
agresión contra los pueblos que hoy adelantan las potencias imperialistas,
encabezadas por los Estados Unidos. En este texto se consideran cuatro
cuestiones: en primer lugar, se indica cuales son las características de la
guerra mundial por los recursos y su influencia directa en América Latina; en
segundo lugar, se subrayan los aspectos medulares de la estrategia
contrainsurgente de los Estados Unidos en el continente latinoamericano; en
tercer lugar, se considera la importancia geoestratégica de las bases militares
de Estados Unidos en el mundo y particularmente en nuestros territorios; y en
cuarto lugar, se señalan en forma breve los objetivos de Estados Unidos al
convertir al territorio colombiano en uno de sus principales centros de
operaciones militares.
I. El
imperialismo y la guerra mundial por los recursos
El
capitalismo de nuestros días requiere materiales y energía más que en cualquier
otro momento de su historia, como resultado del aumento del consumo a nivel
mundial, a medida que se extiende la lógica capitalista de producción y
derroche, porque la generalización del american way of life requiere de
un flujo constante de petróleo y materiales, para asegurar la producción de
mercancías que satisfagan los deseos hedonistas, artificialmente creados, de cientos
de millones de seres humanos en todo el planeta.
Para
producir automóviles, aviones, tanques de guerra, computadores, celulares,
neveras, televisores y miles de mercancías se precisa de una cantidad ingente
de metales y otros recursos minerales. Entre estos se incluyen los metales
corrientes y conocidos, así como los metales raros. Hierro, cobre, zinc, plata,
cromo, cobalto, berilio, manganeso, litio, molibdeno, platino titanio,
tungsteno, son algunos de los metales más importantes en la producción capitalista
de hoy. Un ejemplo ayuda a visualizar la importancia de esos metales: para
producir el turborreactor de un avión se usa un 39 % de metales corrientes y el
resto consta de titanio (35 %), cromo (13 %), cobalto (11%), niobio (1%) y
tántalo (1%)[1].
Para
mantener el nivel de producción y consumo del capitalismo se requiere asegurar
fuentes de abastecimiento de recursos materiales y energéticos, los cuales se
encuentran concentrados en unas pocas zonas del planeta, y no precisamente en
los Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, que tienen déficits estructurales
tanto en petróleo como en minerales estratégicos. En términos de minerales,
algunos datos ilustran la dependencia externa de los Estados Unidos: “Entre el
100 y el 90 % del manganeso, cromo y cobalto, 75 % del estaño, y 61 % del
cobre, níquel y zinc que consumen, 35 % de hierro y entre 16 y 12 % de la
bauxita y plomo que requieren. Europa depende en un 99 a 85 % de la importación
de estos minerales, con excepción del zinc, del que depende en un 74 % de
importaciones del extranjero”. Lo significativo estriba en que en conjunto
América Latina y el Caribe suministran a los Estados Unidos el 66 % de
aluminio, el 40 % del cobre, el 50 % del níquel (Diez Canseco, 2007).
1. La
importancia estratégica de América Latina
En el
escenario de esa guerra mundial por los recursos, América Latina es uno de los
principales campos de batalla, porque suministra el 25 % de todos los recursos
naturales y energéticos que necesitan los Estados Unidos. Además, los pueblos
de la América Latina y caribeña habitan un territorio en el que se encuentra el
25 % de los bosques y el 40 % de la biodiversidad del globo. Casi un tercio de
las reservas mundiales de cobre, bauxita y plata son parte de sus riquezas, y
guarda en sus entrañas el 27 % del carbón, el 24 % del petróleo, el 8 % del gas
y el 5 % del uranio. Y sus cuencas acuíferas contienen el 35 % de la potencia
hidroenergética mundial.
En estos
momentos ha vuelto a cobrar importancia el esquema colonial de división
internacional del trabajo, que se basa en la explotación minera, de tipo
intensivo y depredador, de los países de América Latina. Esto ha implicado que
compañías multinacionales provenientes de Canadá, Europa, China, se hayan
apoderado, como en los viejos tiempos de la colonia, de grandes porciones
territoriales del continente, donde se encuentran yacimientos minerales. La
búsqueda insaciable de minerales metálicos y no metálicos ha llevado a que en
estos países se implanten multinacionales extractivas, lo que ha generado un boom
coyuntural que ha elevado los precios de esos minerales.
Incluso, se
están explotando minerales que no tienen mucha utilidad práctica en términos
productivos, como el oro, en torno al cual se ha desatado también otro boom
inesperado. Esto está relacionado con la inestabilidad del dólar y la búsqueda
de sucedáneos seguros, y qué mejor que el oro, aunque su explotación tenga
consecuencias funestas para los países de América Latina, que lo poseen en las
entrañas de sus cordilleras o de sus ríos.
En ese
contexto geopolítico, Colombia desempeña un papel crucial: por su privilegiada
ubicación espacial, situada entre el sur y el centro de América; por ser el
único país sudamericano que tiene costas en dos océanos; por su extraordinaria
biodiversidad y fuentes de agua dulce; por sus riquezas forestales y minerales,
aunque estas últimas no sean tan abundantes y variadas como las de Perú; porque
en ese territorio se pueden implantar sistemas aéreos y satelitales de control
militar para vigilar y agredir a cualquier país de la región. Además, las
clases dominantes de Colombia han mostrado históricamente su condición de
cipayos baratos del imperialismo estadounidense y, para completar, en
territorio colombiano se libra una guerra desde hace más de medio siglo, como
expresión de una permanente rebelión campesina contra el poder de gamonales y
terratenientes. Estas razones explican por qué en las actuales circunstancias
Colombia es tan importante para los Estados Unidos.
2. América
Latina en la doctrina militar del Pentágono
Cuando se
habla de la importancia geopolítica y geoeconómica de Sudamérica, no hay que
perder de vista que el imperialismo estadounidense está pensando en términos
mundiales al considerar las reservas de recursos naturales y energéticos. Así,
en el 2003, el llamado Informe Cheney, o Política Nacional de Energía
(NEP),postuló la obligatoriedad de dominar las fuentes más importantes de
petróleo en todo el mundo y recalcó como prelación estratégica el control del
petróleo que se encuentra fuera del Golfo Pérsico, en particular en tres zonas:
la región andina (Colombia y Venezuela, en especial), la costa occidental del
continente africano (Angola, Guinea Ecuatorial, Malí y Nigeria) y la cuenca del
Mar Caspio (Azerbaiján y Kazajistán).
En la
actualidad, cuando Estados Unidos libra lo que denomina la “guerra contra el
terrorismo”, un eufemismo para ocultar la guerra mundial por los recursos,
existe una integración plena entre la política contrainsurgente y la protección
del petróleo, como sucede de manera concreta en Colombia. En 2002, el
Departamento de Estado había dicho al respecto:
La pérdida
de ganancias, debido a ataques guerrilleros, obstaculiza seriamente al gobierno
de Colombia en la satisfacción de las necesidades sociales, políticas y de
seguridad nacionales”. Por ello, determinó apoyar la seguridad de los
oleoductos, principalmente el de Caño Limón-Coveñas y para eso Estados Unidos
“fortalecerá al gobierno de Colombia en su capacidad para proteger una parte
vital de su infraestructura energética” (Klare, 2004).
El analista
Michael Klare decía en forma premonitoria en el 2004 al comentar el
involucramiento petrolero militar de Estados Unidos en Colombia:
Se supone
que los instructores estadounidenses asignados a esta misión se atienen a su
papel de entrenamiento y apoyo. Pero hay indicios de que el personal militar
estadounidense ha acompañado a las tropas colombianas en operaciones de combate
contra las guerrillas. El entrenamiento ocurre “durante misiones militares y de
inteligencia reales”, reveló el US News and World Report en febrero de 2003.
Lentamente, Estados Unidos se convierte en parte de la principal campaña
contrainsurgente en Colombia, con todos los signos de una guerra prolongada (ibíd.).
En ese mismo
sentido, el Plan Cheney enfatizaba la importancia del petróleo de América
Latina, puesto que Venezuela es el tercer proveedor Mundial, México el cuarto y
Colombia el séptimo, recomendando incluso la ampliación del suministro de
México y Venezuela (Klare, 2013).
Las
declaraciones de políticos, militares y empresarios de los Estados Unidos
sirven para sopesar la magnitud de la guerra por el control de los recursos.
Sólo a manera de ilustración, Ralph Peters, mayor retirado del ejército de los
Estados Unidos, afirmó en Armed Forces Journal, (una revista mensual
para oficiales y dirigentes de la comunidad militar de EE.UU.) en agosto de
2006:
No habrá
paz. En cualquier momento dado durante el resto de nuestras vidas, habrá
múltiples conflictos en formas mutantes en todo el globo. Los conflictos
violentos dominarán los titulares, pero las luchas culturales y económicas
serán más constantes y, en última instancia, más decisivas. El rol de facto
de las fuerzas armadas de USA será mantener la seguridad del mundo para nuestra
economía y que se mantenga abierta a nuestro ataque cultural. Con esos
objetivos, mataremos una cantidad considerable de gente (Mosaddeq Ahmed,
2006).
3. El puño
de hierro militar para imponer el neoliberalismo y la globalización
Estados
Unidos, como potencia hegemónica a nivel mundial, aprovechó su triunfo en la
Guerra Fría para reforzar su poder militar, valiéndose de los desarrollos
científicos y tecnológicos, con el fin de aterrorizar y aplastar a sus
eventuales adversarios en el caso de que se desencadenara una guerra formal o
surgieran posibles competidores. Esto quedó plasmado en un documento de 1992,
titulado “Guía para la Planificación de Defensa”, en el cual se indicaba como
prioridad que “Estados Unidos debía impedir la competencia de quienes aspiren a
jugar un papel preponderante en el ámbito regional o global” y contemplaba
incluso el uso de armas nucleares, biológicas y químicas de manera preventiva,
“aún en conflictos en los que los intereses estadounidenses no estén
directamente amenazados” (García Cuñarro, s/a).
Los
estrategas del imperialismo estadounidense implementaron una visión del mundo
que se basa en determinar si los países son o no obedientes a los dictados de
Washington y a su proyecto de dominación mundial, presentado en público con el
nombre de globalización. Uno de estos estrategas, Thomas Barnett, diseñó el Nuevo
Mapa del Pentágono, en el cual se divide al mundo en tres regiones, aunque
de ellas en verdad importen dos. Por una parte está el centro, conformado por
los países capitalistas desarrollados, con Estados fuertes; luego están los
países eslabón, que se constituyen en zonas de amortiguamiento y de
disciplinamiento del tercer grupo, los países “brecha”, donde se encuentran los
Estados fallidos y las zonas de peligro para el nuevo orden mundial y
sobre los cuales se debe desplegar una labor de vigilancia y control por parte
de los Estados Unidos, con el fin de consolidar un sistema verdaderamente
globalizado, incondicional y proclive a la dominación y explotación abanderadas
por Washington y sus compañías multinacionales (cf. Ceceña, 2004). Dicho de
otra forma, el mundo está dividido en dos bandos: un sector crítico, conformado
por Estados fallidos que amenazan la seguridad internacional a la que se
denomina la “brecha no integrada”, la cual está conformada por países de Centro
América y el Caribe, la región andina de Sudamérica, que se extiende por casi
todo África (menos Sudáfrica), Europa oriental, el Medio Oriente (excluyendo a
Israel), Asia Central, Indochina, Indonesia y Filipinas; la otra zona, formada
por lo que se denomina el “núcleo operante de la globalización”, del que forman
parte Estados Unidos, Canadá, Chile, Europa Occidental, China, Japón, India,
Australia. Los territorios no enganchados se convierten en un peligro, deben
ser sujetos por los primeros, y ponen en cuestión la seguridad del Occidente.
Por ello, tienen que ser integrados a la fuerza, porque “si un país pierde ante
la globalización o si rechaza buena parte de los beneficios que esta ofrece,
existe una probabilidad considerablemente alta de que en algún momento los
Estados Unidos enviarán sus tropas a intervenir en este país” (Schmitt, 2009).
La "brecha" crítica del
"Nuevo Mapa del Pentagono"
Llama la
atención que esta gran zona de conflictos y turbulencias corresponda a los
lugares donde se encuentran las mayores reservas de recursos materiales y
energéticos. La intervención de Estados Unidos en esta gran zona del mundo se
hace a nombre de mantener la gobernabilidad, con lo cual se oculta el interés
estratégico de asegurarse el dominio de esos recursos naturales,
imprescindibles para el funcionamiento del capitalismo, así como el
mantenimiento de la explotación de importantes contingentes de fuerza de
trabajo, a bajo costo o en términos casi gratuitos: una condición indispensable
para el mantenimiento y la reproducción del capitalismo a escala mundial.
Adicionalmente, esos territorios no solamente se deben dominar por sus
recursos, sino también porque allí también existen movimientos de resistencia y
rebelión, donde se esbozan otras propuestas alternativas al capitalismo, que en
el “nuevo orden mundial” no se pueden tolerar (cf. Ceceña, 2004).
Este mapa,
que es crucial para entender lo que ha pasado en el mundo en las dos últimas
décadas, no puede considerarse como algo fijo e inmutable. Por el contrario, es
dinámico en concordancia con las modificaciones presentadas en la periferia, en
la medida en que en uno u otro país desaparecen los Estados fallidos y
canallas, no porque se hayan superado las condiciones de pobreza y desigualdad
–algo que le tiene sin cuidado a los Estados Unidos–, sino porque se han
realizado los “milagros” del neoliberalismo y la globalización, y se han
integrado perfectamente al mercado capitalista mundial. En algunos casos de
nuestra América, en pocos años puede observarse que algún país ingresa en este
amplio círculo de inestabilidad, como hoy le ocurre a México, que ya está
siendo presentado como un Estado fallido, o también acontece, en sentido
inverso, que un territorio considerado ingobernable, como Colombia, hoy es
mostrado como ejemplo de “avance democrático” y consolidación de una “economía
prospera”, y por ello ha llegado la inversión extranjera, aprovechando las
bondades de la seguridad que se le brinda al capitalismo.
II. Estados
Unidos y la guerra irregular en Nuestra América
Estados
Unidos, como un imperialismo en crisis, apuesta a la guerra como una forma de
mantener su debilitada hegemonía. Esa guerra combina las acciones bélicas
convencionales, como se ha mostrado en Iraq y Afganistán, con el combate
irregular, sobre todo en aquellos lugares donde su objetivo es derribar a los
que concibe como enemigos de su seguridad nacional, porque impulsan proyectos
independientes y porque poseen recursos estratégicos que necesita con urgencia
para mantener su despilfarrador modo de vida. Por eso, en el presupuesto del
Pentágono para el 2010 se impulsa la guerra irregular, y se señala que se deben
seguir apoyando, lo que no es nuevo en el caso de Estados Unidos, el
“contraterrorismo, las tácticas de guerra no convencional, la defensa interna
en países extranjeros, la contrainsurgencia y las operaciones de estabilidad” y
por lo mismo el Pentágono debe “institucionalizar las capacidades necesarias
para conducir la Guerra Irregular… desarrollar nuevas capacidades para
enfrentar el rango de desafíos irregulares” (Golinger, 2010).
Se anuncia
la continuación de la guerra sin fin “contra el terrorismo” como un
enfrentamiento más prolongado que el de la Guerra Fría, pues sus principales
ideólogos han sostenido que la guerra actual se extenderá por lo menos durante
un siglo (cf. Dieterich, 2003: 127ss.). En estas circunstancias, el de ahora es
un conflicto persistente de largo plazo y de carácter total, que involucra a
las poblaciones de los diversos países que se incluyen en el enfrentamiento. El
manual sostiene que las operaciones en esta guerra son de “espectro completo”,
en las que se incluyen acciones ofensivas, defensivas y de naturaleza militar y
civil, todas de manera simultánea. Por ello, se recalca la importancia de las
operaciones psicológicas, en las cuales sobresalen la propaganda y la
desinformación, al mismo tiempo que las tareas cívicas deben ser desempeñadas,
junto con las acciones militares, por el ejército de los Estados Unidos. En
concordancia, se plantea que en los conflictos está incluida de manera forzosa
la población civil (cit. en Golinger, 2010).
En la
práctica, es el reconocimiento de que la doctrina militar imperante en las
fuerzas armadas de los Estados Unidos es la de la cuarta generación, porque ya
no existen campos de batalla claramente definidos, ni combatientes, ni armas
convencionales, porque finalmente “todos somos guerreros y guerreras en una
guerra sin fin y sin fronteras”, como dice Eva Golinger.
1.
Estrategia militar de los Estados Unidos en América Latina
El
despliegue de la IV Flota, el establecimiento de bases militares en varios
países, la intervención en Haití en enero de 2010, el despliegue de la guerra
de cuarta generación en varios países de la región forman parte de una
estrategia global del imperialismo estadounidense con la intención de retomar
el dominio pleno de los territorios del Caribe y de toda nuestra América. Eso
aparece claro en el informe del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM,
por su sigla en inglés) titulado La “Estrategia del Comando Sur de los Estados
Unidos 2018 Amistad y Cooperación por las Américas”, en el que se revela la
estrategia de este país para toda América Latina y el Caribe.[2]
El Comando Sur es el organismo militar encargado de toda América Latina, desde
el sur de México hasta la Patagonia, incluyendo el Caribe. Su sede está en
Miami y cuenta con un personal permanente de 1200 efectivos militares y
funcionarios civiles (cf. Chiani, 2009). En este documento se enuncian como
objetivos prioritarios asegurar la defensa de los Estados Unidos, fomentar la
estabilidad del continente e impulsar su prosperidad. Para que eso sea posible,
hay que enfrentar las amenazas y desafíos, entre los que menciona la pobreza,
la inequidad social, la corrupción, el terrorismo, el tráfico de drogas, la
criminalidad y los desastres naturales, todos los cuales, desde luego, plantea
combatir con el fin de alcanzar “los objetivos estratégicos de los Estados
Unidos” (ibíd.).
El Comando
Sur está presente en la mayor parte de América Latina, a través de las bases
militares y de acuerdos con diversos gobiernos de la región que les permiten
participar en maniobras conjuntas y en otras actividades de patrullaje, entrenamiento
y ejercicios navales, aéreos y terrestres con los ejércitos que participan en
esos acuerdos con el imperialismo estadounidense. Esto lo menciona sin titubeos
este documento del Comando Sur: “la misión más importante que tenemos es
proteger nuestra patria. Garantizamos la defensa avanzada de los Estados Unidos
al defender los accesos del sur. Debemos mantener nuestra capacidad de operar
en los espacios, aguas internacionales, aire y ciberespacio comunes mundiales y
desde ellos”.
En este
documento se expresan con claridad los verdaderos objetivos estratégicos del
imperialismo estadounidense, obviamente encubiertos con la retórica típica del
libre mercado y la seguridad, como cuando se señala que “mientras se lleven a
cabo operaciones militares y haya cooperación de seguridad con los países de la
región, se logrará una organización líder que constituya la defensa avanzada de
los Estados Unidos”. Esta puede considerarse como una declaración similar a la
del Destino Manifiesto del siglo XIX, con la cual Estados Unidos
reclamaba para sí el dominio de todo el territorio que se encuentra al sur del
Río Bravo.
2. Plan
Colombia
El acuerdo
militar firmado en octubre de 2009 entre el gobierno colombiano y los Estados
Unidos fue la continuación del mal llamado Plan Colombia, que se inició hace un
poco más de una década. Este fue escrito originalmente en inglés en los Estados
Unidos y luego se dio a conocer en Colombia. Fue presentado como un acuerdo
encaminado a luchar contra el narcotráfico, puesto que desde hace varias
décadas Colombia es el primer productor mundial de cocaína y produce en menor
escala marihuana y amapola, a partir de la cual se fabrica la heroína. Este
plan fue concebido desde un principio con un doble propósito estratégico: como
un proyecto contrainsurgente encaminado a fortalecer el aparato bélico del
Estado colombiano, el cual había recibido duros golpes militares de la
guerrilla; y controlar la región amazónica, una zona geopolítica esencial para
los Estados Unidos. Tanto el gobierno colombiano como el de Estados Unidos
reafirmaron de manera reiterada que el Plan Colombia era un proyecto para
luchar de manera exclusiva contra la producción de narcóticos, pero era
evidente, como se ha demostrado después, que su finalidad era contrainsurgente
y para eso se necesitaba financiar y rearmar al Ejército. En ese contexto,
mientras el gobierno de Andrés Pastrana desarrollaba unos diálogos de paz con
las FARC, Estados Unidos financiaba y reorganizaba a las Fuerzas Armadas
mediante el Plan Colombia.
El gobierno
de los Estados Unidos se presentaba con ese plan como un adalid de la lucha
contra los narcóticos en las zonas de producción, pero sin enfrentar el
problema del consumo doméstico, privilegiando la militarización de Colombia
como forma de combatir la generación de cocaína, fórmula compartida por la
oligarquía de este país. Para ello nada mejor que poner en práctica una
política de tierra arrasada en las regiones productoras de hoja de coca,
mediante la realización de costosas e infructuosas fumigaciones aéreas, que han
devastado miles de hectáreas de pequeños campesinos en diversas regiones del
país, en especial en las zonas selváticas del Sur, lo que también ha afectado a
países fronterizos, como Ecuador. Pese a eso, la lucha contra las “drogas
ilícitas” solo era un pretexto para afianzar la presencia directa de Estados
Unidos en la región andino-amazónica, como ha quedado suficientemente claro en
los últimos años.
Hoy puede
apreciarse con claridad que uno de los objetivos del plan Colombia era el de
fortalecer la capacidad bélica del Estado colombiano, no solo para enfrentar al
movimiento insurgente, sino también para contar con uno de los ejércitos mejor
armados del continente, como lo es en la actualidad. Eso se puede mostrar con
unos pocos datos, de por sí muy reveladores: entre 1998 y 2008, unos 72.000
militares y policías de Colombia fueron adiestrados por personal de los Estados
Unidos, lo que hace que Colombia sea el segundo país del mundo, después de
Corea del Sur, en recibir este tipo de entrenamiento; a fines de la primera
década del siglo XXI, se encontraban operando en territorio colombiano 1.400
militares y contratistas (un eufemismo de mercenarios) de los Estados Unidos,
cuando a comienzos del Plan Colombia se había dicho que solamente iban a operar
unos 400; la Embajada de los Estados Unidos ha crecido de tal manera en
cantidad de personal administrativo, militar y de espionaje que es la quinta
más grande del mundo; el Plan Colombia ha costado, hasta 2008, 66.126 millones
de dólares, incluyendo el aporte de Estados Unidos y el dinero dado por el
gobierno de Colombia (cf. Otero Prada, 2010: 129ss.).

Bases militares de Estados Unidos en
Colombia según
el acuerdo de 2009
Esa fue la
primera fase, el Plan Colombia propiamente dicho. La segunda fase consistió en
llevar la guerra interna de Colombia más allá de sus fronteras para involucrar
a los países vecinos, como en efecto ha sucedido. Y la tercera fase es la de la
guerra preventiva, la típica doctrina nazi-estadounidense posterior al
11 de septiembre, que se ha puesto en práctica en los últimos años, y cuyo
hecho más resonante fue el ataque aleve y criminal en el Ecuador en marzo de
2008 por parte de Fuerzas Armadas de Colombia.
Algunas
cifras ayudan a sopesar la magnitud de la transformación militar que ha
significado el Plan Colombia: el gasto militar de Colombia representa el 6,5
del PIB, una de las cifras más altas del mundo, mientras el de los países de
Sudamérica oscila entre el 1,5 % y el 2 %; las Fuerzas Armadas de Colombia son
las que más han crecido en el continente, y quizá en el mundo, en la última
década, pues hoy ya tienen cerca de medio millón de efectivos, contando todos
los contingentes de aire, mar y tierra, así como la policía, que en Colombia es
un cuerpo armado y depende directamente del Ministerio de Defensa; en el 2008,
el ejército de tierra tenía 210.000 miembros, mientras que el de Brasil contaba
con 190.000, el de Francia con 137.000, el de Israel con 125.000; la relación
de efectivos del ejército colombiano está en proporción de seis a uno con
Venezuela y de once a uno con Ecuador (cf. Isaza Delgado/Campos Romero, 2008: 3
ss.; Calle, 2008; Zibechi, 2008).
Como
contraprestación a esta “ayuda militar” de los Estados Unidos, estimada en
5.525 millones de dólares entre 2001 y 2008 –que convierte a Colombia el tercer
país del mundo en recibir asistencia militar de los Estados Unidos, después de
Israel y Egipto–, el Estado colombiano ha respaldado cuanta aventura bélica o
agresión realiza el imperialismo estadounidense: fue el único de América del
Sur que apoyó abiertamente la criminal guerra y ocupación de Iraq, llegando
hasta el extremo de felicitar a George Bush por su “éxito” y solicitar que,
tras el proclamado fin de la guerra en mayo de 2003, fueran enviados los
bombarderos yanquis a Colombia a combatir a las organizaciones guerrilleras; de
este país han salido contingentes militares para participar como miembros de
las tropas de ocupación en Afganistán, o como mercenarios privados en Iraq; el
régimen de Uribe apoyó el golpe de Estado en Honduras (junio del 2009) y fue el
primer presidente en visitar al ilegítimo Porfirio Lobo, quien sustituyó al
gobierno de facto. Más recientemente, el régimen de Juan Manuel
Santos ha sido el único de Sudamérica en negarse a apoyar el reconocimiento del
Estado Palestino y respaldar en la práctica al sionismo genocida, con el pueril
argumento de que solo apoyaría la creación de dicho Estado cuando se reanuden
los diálogos entre Israel y la autoridad Palestina.
En
conclusión, “el Plan Colombia, y sus otros anexos, es el mayor proyecto
geoestratégico que se haya trazado para recolonizar América Latina” y la
militarización ha sido “el mecanismo prioritario de Estados Unidos para ejercer
su dominio económico y geopolítico” (Calloni, 2009).
III. Las
bases militares de los Estados Unidos: los eslabones de una red mundial de
terror
Estados
Unidos tiene regadas bases militares por los cinco continentes. Con exactitud
no se conoce la cantidad de bases que posee, aunque según un inventario oficial
elaborado por el Pentágono, en el 2008 Estados Unidos tenía 865 bases en 46
países, en los cuales desplegaba unos 200 mil soldados. Sin embargo, algunos de
los que han estudiado con detalle el asunto sostienen que el número total de
bases es de unas 1.250, distribuidas en más de 100 países del mundo. La
dificultar para precisar su número estriba en que en las cifras oficiales no se
consideran las bases que se han instalado en Afganistán e Iraq, territorios
actualmente invadidos por los Estados Unidos.
En América
Latina, Estados Unidos cuenta en estos momentos con un total de 27 bases
oficialmente reconocidas, incluyendo a las colombianas, y a las cuales deben
agregarse otras que nunca se mencionan, pero que en la práctica operan, como
tres que hay en el Perú. Esas bases son las siguientes: en América Central, se
encuentran la base de Comalapa en el Salvador, la de Soto-Cano (o Palmerola) en
Honduras, desde donde se planeó el golpe contra el presidente Zelalla, en Costa
Rica está la base de Liberia, que dejo de funcionar un tiempo pero que volvió a
operar recientemente. En América del Sur operan en Perú tres bases de las que
poco se habla; en Paraguay está la base militar Mariscal Estigarribia,
localizada en el Chaco, con capacidad para alojar a 20 mil soldados y se
encuentra situada en un lugar estratégico, cerca de la triple frontera y al
acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce más grande del mundo; en el Caribe,
existen bases en Cuba, la de Guantánamo, usada como centro de tortura; en
Aruba, la base militar Reina Beatriz y en Curaçao la de Hatos. A este listado
deben agregarse las 7 bases reconocidas en Colombia, cifra que es mayor, y las
que se instalaran en Panamá (cf. Modak, 2009).
¿Cómo podría
definirse una base militar? De manera simple puede decirse que es un lugar en
donde un ejército entrena, prepara y almacena sus maquinarías de guerra. Se
puede hablar, según sus funciones específicas, de cuatro tipos de bases
militares: aéreas, terrestres, navales y de comunicación y vigilancia. Como el
imperialismo estadounidense ve a la superficie terrestre como un inmenso campo
de batalla, las bases o
instalaciones militares de diversa naturaleza están repartidas en una rejilla
de mando dividida en cinco unidades espaciales y cuatro unidades especiales
(Comandos Combatientes Unificados). Cada unidad está situada bajo el mando de
un general. La superficie terrestre está entonces considerada como un vasto
campo de batalla que puede ser patrullado o vigilado constantemente a partir de
estas bases (Dufour, 2007).
Chalmers
Johnson señaló que, durante el gobierno de Bush, se diseñó la estrategia de actuar
contra los “Estados Canalla”, que forman un arco de inestabilidad mundial que
va desde la zona andina (Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia), atraviesa el
norte de África, pasando por el oriente próximo hasta llegar a Filipinas e
Indonesia. Este arco de inestabilidad coincide con lo que se denomina el
“anillo del petróleo”, que se encuentra en gran medida en lo que antes se
conocía como Tercer Mundo. Según Johnson, “el militarismo y el imperialismo son
hermanos siameses unidos por la cadera… Cada uno se desarrolla con el otro. En
otro tiempo, se podía trazar la extensión del imperio contando las colonias. La
versión estadounidense de las colonias son las bases militares…” (Johnson,
2004).

Comandos militares de Estados Unidos
en el mundo
El establecimiento
de bases militares en todo el mundo, en zonas vitales desde el punto de vista
económico y político, demuestra que se han ampliado las estrategias, porque ya
no se trata solamente de las clásicas intervenciones que operan desde afuera
para derrocar a un régimen considerado enemigo por parte de los Estados Unidos,
como ha sucedido en Iraq y Afganistán. Ahora se trata de tomar posesión del
territorio de un país de manera directa para contar con una fuerza militar
activa que funciona en forma autónoma y con una gran capacidad operativa y en
el ramo de la inteligencia. Para hacerlo posible, Estados Unidos usa
sofisticada tecnología y despliega una impresionante capacidad de hacer daño a
países y a territorios localizados en cualquier lugar del planeta (cf. Ruiz
Tirado, 2009).
La difusión
de los intereses económicos y financieros del imperialismo hasta el último
rincón del planeta requiere de un respaldo militar, que se expresa en poder de
fuego y en movilidad. Poder de fuego para doblegar brutalmente a sus oponentes,
como Estados Unidos lo viene haciendo desde la invasión a Panamá en diciembre
de 1989, y a la que han seguido las apocalípticas guerras en el Golfo Pérsico,
en la antigua Yugoslavia, en Afganistán. No es casual el mismo nombre que se le
ha dado a algunas de esas campañas (Conmoción y Pavor, Tormenta del Desierto) y
que los voceros más cínicos de los Estados Unidos hayan dicho que cada una de
esas guerras tenía la finalidad de hacer regresar a los países agredidos a la
edad de piedra. Movilidad para poderse desplazar de manera rápida de las bases
militares hacia los teatros de guerra, o en otros términos, desplegar la
potencia militar sin restricciones en cualquier lugar de la tierra.
En este
sentido, Estados Unidos dispone en la actualidad del más sofisticado y
terrorífico poderío militar que se ha erigido en la historia de la humanidad,
que se despliega por mar, aire y tierra. Tiene barcos de guerra, portaaviones y
submarinos en todos los océanos del mundo, desde donde despegan cientos de
aviones para bombardear objetivos situados a cientos e incluso miles de
kilómetros de distancia. Para que todo esto sea posible es indispensable contar
con una red mundial de bases militares, distribuida en todos los continentes.
Esas bases se encuentran desplegadas en zonas en las que hay ejes de transporte
rápido, en donde se recoge información mundial, para espiar y vigilar a sus
adversarios. Esto permite disponer de una red comunicacional interconectada con
aviones, ferrocarriles, carros de combate, barcos, submarinos, que cuentan con
una infraestructura física vital para su funcionamiento, mediante el control de
aeropuertos, puertos fluviales y marítimos, carreteras, autopistas y centrales
de telecomunicaciones.
De una
importancia similar a las bases militares son los portaaviones, desde donde se
realizan intervenciones rápidas. Estados Unidos cuenta en la actualidad con 12
portaaviones desplegados por todos los mares del mundo. En torno a cada
portaviones se constituye un grupo, esto es, una flota en la que van buques y
submarinos, que lo protegen de eventuales ataques aéreos y submarinos: “Los
portaviones forman la base de una enorme capacidad ofensiva aérea sin
equivalente. Cada portaviones transporta 50 aviones capaces de llevar a cabo
entre 90 y 170 ataques al día en función de la misión. Cada grupo contiene
también 2 cruceros lanza misiles. Para tener capacidad de ataque terrestre,
estos grupos son completados con tropas y vehículos anfibios” (McEjércitos,
2007).
En estas
condiciones, la importancia militar de las bases instaladas en Colombia –de
hecho, todo su territorio– está relacionada con la estrategia de movilidad de
las fuerzas armadas de los Estados Unidos en el centro, el sur de América y en
el Caribe. De manera un poco más precisa, el imperialismo estadounidense ha
propuesto cuatro modelos de posicionamiento militar en nuestro continente: bases
de gran tamaño, tipo Guantánamo, en donde hay instalaciones militares
completas, ocupadas en forma permanente por efectivos militares y sus familias;
bases de tamaño medio, como la de Palmerola, que cuenta con amplias
instalaciones que están ocupadas por un personal que se renueva cada semestre; bases
pequeñas, bautizadas con el eufemismo de Cooperative Security Locations
(CSL), “localidades de seguridad cooperativa”, como las de Curaçao o Comalapa,
en donde hay poco personal, pero tienen una importante capacidad operativa en
materia de telecomunicaciones y de información, la cual es transmitida a
territorio de los Estados Unidos; las bases micro, son sitios de
transito que se usan para permitir el avituallamiento de los aviones, los que
luego despegan hacia sus objetivos, como ejemplo de lo cual puede mencionarse
la base de Iquitos, en el Perú (cf. Herren, 2009).
3. Colombia,
un portaaviones terrestre de los Estados Unidos
Colombia
pasó a convertirse oficialmente en un portaviones terrestre de los Estados
Unidos en octubre de 2009, cuando se firmó un “acuerdo” entre los dos países,
mediante el cual se establecieron 7 bases militares en el territorio. Aunque,
meses después, tribunales colombianos hayan declarado la nulidad del tratado,
en la práctica este ha seguido operando como si nada hubiera pasado. Por ello,
es necesario recordar los elementos básicos de ese tratado, para sopesar el
papel que desempeña el Estado colombiano como servidor incondicional del
imperialismo estadounidense.
En ese
ignominioso “acuerdo”, Colombia le conceden a Estados Unidos siete bases,
distribuidas a lo largo y ancho de la geografía de Colombia, junto con otras
prerrogativas que convierten a este país en un protectorado yanqui. En la
práctica, hemos regresado a formas de sujeción cuasi coloniales, propias de un
distante pasado, tan lejano como el que se quiso superar con las guerras de la
independencia hace dos siglos.[3]
En el
artículo III se detalla el alcance real de la ignominiosa entrega cuando se
señala que las partes
acuerdan
profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad,
procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción,
intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento,
ejercicios combinados, y otras actividades acordadas mutuamente, y para
enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la
democracia.
Así
mismo,”se comprometen a fortalecer y apoyar iniciativas de cooperación
regionales y globales para el cumplimiento de los fines del presente Acuerdo”.
Es necesario subrayar que está incluido prácticamente todo con esa afirmación
tan etérea de “otras actividades acordadas mutuamente”, entre las cuales podían
incluirse acciones como las de bombardear otro país, como le sucedió a Ecuador
el primero de marzo de 2008, lo cual se reafirma con aquello de “fortalecer y
apoyar iniciativas de cooperación regionales”, entre las que pueden
involucrarse todos los hechos ilegales que se libran en estos momentos desde
Colombia contra países.
Desde hace
ya varios años, mucho antes del acuerdo formal de 2009, venían operando bases
militares de los Estados Unidos en diversos lugares de la geografía colombiana,
entre las que cabe recordar las de Tres Esquinas y Larandia en el sur del país.
Y eso sin contar con que militares y mercenarios de los Estados Unidos hacia
presencia en gran parte de las instalaciones militares del Ejército colombiano,
como en las de Tolemaida y Palanquero.

• bases militares de EE.UU • metales estratégicos
Al observar
el mapa, se constata que estas bases se encuentran distribuidas en puntos
estratégicos del territorio colombiano, tanto en las dos costas como en zonas
selváticas y en pleno centro del país. Dados la velocidad de los aviones
militares de los Estados Unidos y el radio de acción de la tecnología satelital
empleada para espiar a miles de kilómetros de distancia, puede concluirse, sin
mucho esfuerzo, por qué se dice que Colombia se ha convertido en el
portaaviones terrestre del imperialismo estadounidense. Esto, por desgracia, no
es una figura retórica, sino que es una terrible realidad, máxime si se añade
que existen otras instalaciones militares que desde hace tiempo son manejadas
por los Estados Unidos, como acontece con la base de Marandua, cerca de la
frontera venezolana. Algo similar ocurre con las bases de Tres Esquinas y
Larandia, ubicadas en el Departamento de Caquetá, que han sido utilizadas para
operaciones aéreas y de inteligencia de las fuerzas armadas de los Estados
Unidos y desde donde salen los aviones que fumigan con glisfosato las parcelas
de indígenas y campesinos en el sur del país.
El pretexto
estadounidense de que las bases militares en Colombia no van a ser usadas para
agredir, espiar y atacar a otros países de la región, sino que su objetivo es
combatir el narcotráfico no resiste la menor prueba empírica, como lo demuestra
el Plan Colombia. Este, en apariencia diseñado para combatir el narcotráfico,
tras una década de operación y con unos gastos de miles de millones de dólares,
no ha logrado disminuir el cultivo de hoja de coca, sino que la ha expandido y
llevado a sitios en donde hace 10 años no se daba. Hoy Colombia cuenta con más
de 100 mil hectáreas sembradas de hoja de coca y desde aquí se exportan unas
900 toneladas de cocaína cada año.
En cuanto a
la importancia estratégica de estas bases para los Estados Unidos, el mejor
ejemplo es el de Palanquero. Esta “base expedicionaria, tiene la capacidad de
albergar C-17, aviones de transportes, y para 2025 se prevé que esta base tenga
la capacidad de movilizar a 175.000 militares con sus pertrechos en apenas 72
horas” (cit. en Machado, 2009). Palanquero posee una pista de 3 kilómetros de
largo, de la que pueden despegar de manera simultánea tres aviones cada dos
minutos; cuenta con hangares para una centena de aviones y puede albergar hasta
2000 militares. El llamado Libro Blanco del año 2009, sin ambigüedades afirma
sobre Palanquero:
Recientemente,
el Comando Sur (USSOUTHCOM) ha tomado interés en establecer una localidad en el
continente suramericano que pudiera utilizarse tanto para las operaciones
antidroga como para operaciones de movilidad. En consecuencia, con la ayuda del
AMC y el Comando de Transporte, el Comando Sur ha identificado Palanquero,
Colombia (base aérea Germán Olano, (SKPQ)) como una localidad de seguridad de
cooperación (CSL). A partir de esta localidad cerca de la mitad del continente
puede cubrirse con un C17 sin reabastecimiento.
De haber
suministro adecuado de combustible en el destino, un C17 puede abarcar todo el
continente exceptuando la región de Cabo de Hornos en Chile y Argentina.
Mientras el Comando Sur defina un sólido plan de compromiso de teatro, la
estrategia de establecer una localidad de cooperación en Palanquero debería ser
suficiente para el alcance de movilidad aérea en el continente suramericano[4].
IV. Algunas
razones que explican la implantación de bases de Estados Unidos en Colombia
Para
terminar, vale la pena indagar las razones que explican la implantación de
bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano. Hay por lo menos
tres hechos básicos: el interés de Estados Unidos en apoderarse del petróleo de
Venezuela y de los recursos naturales de la región Andino-Amazónica; la
pretensión de sabotear los intentos de unidad de América Latina, en especial el
ALBA; y el interés en impedir la consolidación de procesos nacionalistas en
ciertos países de la región. Por supuesto, estos hechos no operan en forma
aislada, sino que se encuentran entrelazados, porque uno no se entiende sin el
otro. En pocas palabras, no pueden verse de manera separada, puesto que para
conseguir uno de ellos se precisa, en el caso de la estrategia de los Estados
Unidos, de la consecución de los otros dos. Así, por ejemplo, volver a
controlar de manera plena el petróleo de Venezuela requiere revertir la
revolución bolivariana, encabezada por Hugo Chávez, y de eso se desprende
liquidar los proyectos de integración, como el ALBA.
1. El
petróleo de Venezuela y otros recursos naturales de la región
La
imposición de las bases en una zona estratégica como Colombia apunta al
control, por parte de los Estados Unidos, de importantes recursos naturales que
se encuentran en la zona andino-amazónica, empezando por el petróleo. Al
respecto sobresale Venezuela, que cuenta con importantes reservas de crudo, que
lo ubican entre los primeros productores a nivel mundial. Aunque Venezuela no
ha suspendido la venta de petróleo a Estados Unidos, el gobierno de Hugo Chávez
ha desempeñado un importante papel en diversos planos, tanto a nivel local como
mundial, en el manejo del recurso petrolero a favor de la población venezolana.
En ese sentido, se destaca su activo papel en revivir a la OPEP, lo que ha
incido en el mejoramiento del precio del barril de petróleo en el mercado
mundial, su exigencia a las empresas multinacionales para que paguen mejores
regalías y respeten las leyes nacionales de Venezuela y la venta de petróleo a
precios subsidiados a Cuba, Haití y otros países de la región. Estas
determinaciones han chocado a Estados Unidos, por el nivel de independencia y
soberanía que representan si se les compara con la política de sumisión
petrolera de gobiernos como los de México o Colombia.
Además, debe
tenerse en cuenta que, en estos momentos de agotamiento del petróleo a nivel
mundial, Estados Unidos, el principal consumidor de hidrocarburos, depende en
gran medida de los recursos materiales y energéticos que se encuentran fuera de
su territorio. Como, al mismo tiempo, no está dispuesto a modificar su nivel de
vida, basado en el consumo intensivo de energía fósil, libra en la práctica una
guerra mundial por el control de los recursos del mundo. Y en esa guerra no
declarada ni reconocida, Venezuela juega un papel de primer orden, por la
magnitud de sus reservas. Al respecto, en un estudio reciente del Servicio
Geológico de los Estados Unidos, se calcula que la franja del Orinoco tiene unos
513.000 millones de barriles, casi el doble de reservas de petróleo que Arabia
Saudita, el primer productor mundial de crudo en la actualidad y hasta ahora
poseedor de las que se consideraban las reservas más grandes del mundo, con
266.000 millones de barriles. Resulta significativo que la evaluación de un
organismo de los Estados Unidos concluya que en Venezuela se encuentran las
reservas más grandes de petróleo del mundo y que, además, sea la mayor
estimación que hasta la fecha se ha hecho sobre cualquier lugar del mundo.[5]
Esto pone de
relieve la importancia estratégica de Venezuela para los Estados Unidos, como
lo vienen manifestando desde hace algún tiempo diversos ideólogos y portavoces
del complejo militar-industrial-petrolero de la primera potencia mundial. Las
afirmaciones más enfáticas las hizo el senador republicano Paul Coverdale,
primer ponente del Plan Colombia, quien aseguró en 1998 que “para controlar a
Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia”. En 2000, este mismo
personaje reafirmó con más detalles:
Aunque
muchos ciudadanos teman otro Vietnam, resulta necesario, porque Venezuela tiene
petróleo. Venezuela tiene animadversión por Estados Unidos, éste debe
intervenir en Colombia para dominar a Venezuela. Y puesto, que Ecuador también
resulta vital, y los indios de allí son peligrosos, los Estados Unidos, también
tienen que intervenir ese país. [...] Si mi país está librando una guerra
civilizadora en el remoto Iraq, seguro estoy que también puede hacerlo en
Colombia, y dominarla a ella y a sus vecinos: Venezuela y Ecuador (cit. en
Pereyra, 2009).
Esto mismo
ha sido ratificado en forma más reciente en un documento redactado por el
Comando Sur del Pentágono en el que se indica sin muchos rodeos:
De acuerdo
con el Departamento de Energía, tres naciones, Canadá, México y Venezuela,
forman parte del grupo de los cuatro principales suministradores de energía a
EEUU, los tres localizados dentro del hemisferio occidental. De acuerdo
con la Coalition for Affordable and Reliable Energy, en las
próximas dos décadas EEUU requerirá 31 % más producción de petróleo y 62 % más
de gas natural, y América Latina se está transformando en un líder mundial
energético con sus vastas reservas petroleras y de producción de gas y petróleo
(cit. en Saxe-Fernández, 2009).
Por
supuesto, no solo está en la mira el petróleo de Venezuela, sino que Estados
Unidos también desea controlar y apoderarse de otros recursos naturales que se
encuentran en los países de la región andino-amazónica, entre los que pueden
mencionarse el gas de Bolivia, el petróleo de Ecuador, el agua, la
biodiversidad y los recursos forestales de Colombia y Brasil y todo aquello que
sea susceptible de extraerse y mercantilizarse para provecho del imperialismo y
sus empresas, como los saberes indígenas de los milenarios habitantes de selvas
y bosques de América Central y Sudamérica.
2. Destruir
los proyectos de unidad regional
Laconstrucción
de una nación que integraría los antiguos territorios del imperio español, como
forma de asegurar su prosperidad y enfrentar y resistir las ambiciones
expansionistas de diversos imperios, de Europa y de los nacientes Estados
Unidos, se constituyó en uno de los sueños más anhelados de los más preclaros
líderes de la independencia en nuestro continente. Desde un primer momento,
esos intentos de unidad naufragaron por diversas razones, entre ellas la
constitución de poderes locales de tipo caudillista y la acción soterrada o
abierta de grandes potencias que siempre se han basado en la lógica de “dividir
para reinar”. En tiempos recientes, y con un gran empuje del gobierno
bolivariano de Venezuela, se ha hecho revivir un proyecto de integración que se
ha plasmado en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA), que representa el proyecto de unidad económica, política y cultural más
importante de todos los que se han realizado en nuestra América desde los
tiempos de la Gran Colombia. Así mismo, en estos momentos también existen otras
propuestas de unidad, como la de El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR) y últimamente la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Como es de
suponer, estos procesos de integración, surcados por múltiples dificultades y
contradicciones internas, no son muy bien recibidos por Washington y sus socios
más arrodillados, como lo demuestra el caso de Honduras, donde se perpetró un
golpe contra su presidente constitucional, que tenía entre sus objetivos
principales impedir la vinculación efectiva de ese país al ALBA, como lo
lograron porque el régimen golpista, formado por servidores incondicionales de
Estados Unidos, retiró a Honduras de ese acuerdo meses después. Esto indica, a
través del caso de un país cuyos gobernantes siempre han sido incondicionales a
los Estados Unidos, que para el imperialismo y sus multinacionales la
existencia del ALBA es un trago amargo difícil de digerir y están dispuestos a
realizar todo tipo de maniobras para sabotear este proyecto de integración.
En ese
propósito de torpedear dicha integración, en la que participan países de la
zona andina como Venezuela, Ecuador y Bolivia, el régimen colombiano juega un
papel de primer orden, como ya lo ha demostrado fehacientemente. Esto se
evidencia con algunos hechos que vale la pena recordar: la atomización de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), que obligó a Venezuela a retirarse de este
acuerdo, cuando Colombia, junto con Perú, decidieron impulsar Tratados de Libre
Comercio con Estados Unidos en 2006, negociando de manera bilateral, sin
consultar a los otros miembros, y violando en la práctica los compromisos
contraídos con antelación de no entablar acuerdos en forma separada; el
bombardeo a territorio ecuatoriano el primer día de marzo de 2008 y la campaña
de calumnias e infundios que desde entonces se ha propagado desde las altas
esferas del gobierno, del ejército y de la “gran prensa” de Colombia, no solo
para justificar ese hecho ilegal y criminal, sino para enlodar a los gobiernos
de Ecuador y de Venezuela, además del anuncio reiterado que se volverían a
realizar agresiones similares cuando lo consideren necesario; las reiteradas
incursiones de grupos paramilitares, procedentes de Colombia, en los
territorios de otros países con el fin de causar pánico y aterrorizar a los
ciudadanos colombianos que huyeron de nuestro país o de advertir sobre lo que
están dispuestos a hacer con los vecinos; el racismo contra la población
humilde de Ecuador y Venezuela (indígenas, afrodescendientes y mulatos) que
destilan representantes de las clases dominantes de Colombia y que reproducen
sus medios de comunicación.
3. Saboteo a
los procesos nacionalistas en marcha
La
implantación de las bases militares en Colombia también está relacionada de
manera directa con la decisión del gobierno de los Estados Unidos, y de sus
lacayos de América del Sur, de oponerse a los gobiernos nacionalistas que han
surgido en varios países de la región en los últimos años. Sobre el particular,
un documento de mayo de 2009 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos enfatiza
la importancia de la base de Palanquero, en el centro de Colombia, al recalcar
que
nos da una
oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una subregión
crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo
amenaza constante por las insurgencias terroristas financiadas con el
narcotráfico, los gobiernos antiestadounidenses, la pobreza endémica y
los frecuentes desastres naturales (Blair, s/a).
Se agrega en
este mismo documento que la base de Palanquero, por su capacidad, excelente
ubicación y buena pista, significa ahorrar costos, y su aislamiento relativo
“minimizará el perfil de la presencia militar estadounidense”. Con ello, se
mejorará
la capacidad
de EEUU para responder rápidamente a una crisis, y asegurar el acceso regional
y la presencia estadounidense con un costo mínimo. Palanquero ayuda con la
misión de movilidad porque garantiza el acceso a todo el continente de
Suramérica con la excepción de Cabo de Hornos, si el combustible está
disponible, y más de la mitad del continente sin tener que reabastecer (Golinger,
2009).
En cuanto a
las cuatro razones mencionadas por las cuales se justifica el establecimiento
de la base de Palanquero (lucha contra lo que Estados Unidos denomina
“terrorismo” y narcotráfico, gobiernos antiestadounidenses, pobreza y desastres
naturales) en muy poco tiempo la ocupación armada de Haití por los Estados
Unidos ha saldado cualquier discusión, pues los hechos han venido a mostrar el
verdadero alcance del intervencionismo de los Estados Unidos, aunque éste no
haya sido hecho desde Palanquero, pero si indica lo que les espera a los países
de la región en un futuro inmediato. En efecto, después del devastador
terremoto natural que asoló a la empobrecida isla caribeña, que se sumó al
terremoto social y económico provocado por el capitalismo y el imperialismo
desde hace décadas, Estados Unidos, en lugar de enviar ayuda sanitaria,
alimenticia o económica para socorrer a los millones de damnificados,
desembarcó más de 20 mil marines, y se convirtió en una fuerza de facto
con el pretexto de mantener el orden. En realidad, esa ocupación está
relacionada con otras razones de tipo estratégico: convertir a Haití en otro
portaviones terrestre para desde allí espiar y preparar agresiones contra los
países de la región; asegurarse el control de posibles yacimientos de minerales
y de petróleo que pudieran encontrarse en el subsuelo de ese país; evitar la migración
masiva hacia los Estados Unidos de los haitianos que tratan de huir de la
miseria y la desolación; y, facilitar el establecimiento de maquilas para las
multinacionales, aprovechando una fuerza de trabajo casi gratuita. Estas son
algunas de las consecuencias que se desprenden de las intervenciones
imperialistas que se justifican a partir de lo que los Estados Unidos
denominan, en forma eufemística, “desastres naturales”.
Por otro
lado, en documentos oficiales de diversas instancias del gobierno de los Estados
Unidos, que son reproducidos de forma inmediata por las clases dominantes de
Colombia y por la prensa del país y del continente, se acusa a los gobiernos de
Venezuela, Ecuador y Bolivia de múltiples delitos: entorpecer la lucha contra
las drogas, que supuestamente llevaría a cabo Estados Unidos; haberse
convertido en refugio de “terroristas” de toda laya, llegando incluso a
fabricar mentiras sobre la supuesta presencia de grupos terroristas procedentes
del Medio Oriente en la Guajira venezolana o asegurar que en Venezuela se
estarían preparando armas nucleares y mil embustes por el estilo; en esos
países no se respetaría la libertad de prensa y se habrían convertido en
regímenes dictatoriales, que se oponen a la libre empresa y a la propiedad
privada. Para citar solo un ejemplo reciente, recordemos que en febrero de 2010
Denis Blair, Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, señaló en
forma irresponsable que el presidente venezolano y sus aliados, y menciona en
forma concreta a Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, se opondrán “a toda
iniciativa estadounidense en la región, entre ellas, la expansión del libre
comercio, el entrenamiento militar, la cooperación antidrogas y antinarcóticos,
iniciativas de seguridad e incluso programas de asistencia”. Dicha oposición,
según el vocero de los Estados Unidos, se explica porque el presidente Hugo
Chávez ha impuesto “un modelo político populista y autoritario en Venezuela que
mina las instituciones democráticas” (cf. Blair, s/a).
Todas estas
mentiras están inscritas en la llamada guerra de cuarta generación que
en estos momentos Estados Unidos, vía el gobierno colombiano, libra de manera
directa contra Venezuela y Ecuador. En este tipo de guerra, el gobierno de
Estados Unidos pretende mantenerse al margen para dar la impresión que no está
involucrado, recurriendo a gobiernos títeres, como el de Colombia, para
adelantar todas las acciones criminales de saboteo y desestabilización interna
en los países que han adoptado proyectos revolucionarios o nacionalistas. Por
eso, no resulta extraño que desde el mismo momento de implantación de esos
gobiernos, Estados Unidos esté operando desde Colombia, y con la directa
participación de la oligarquía de este país para impedir la consolidación de
los procesos revolucionarios en marcha. Desde luego, que esa oligarquía tiene
sus propios intereses porque considera como un muy mal ejemplo que se llegaran
a fortalecer gobiernos nacionalistas, que pudieran convertirse en un incentivo
para los sectores populares de Colombia, y para ello han librado con toda la
premeditación y mentira del caso una campaña mediática de infundios y mentiras
entre la población pobre, en la que se recurre a las calumnias racistas contra
los presidentes de varios países de la región, entre ellos Venezuela, Ecuador y
Bolivia.
En este tipo
de guerra irregular, no reconocida ni declarada nunca, pero tan mortífera como
las guerras convencionales, la oligarquía colombiana se ha valido de todas las
armas, que van desde la calumnia y la amenaza pública contra los gobiernos de
la región, pasando por su intento, por lo demás risible, de acusar a Hugo
Chávez y Rafael Correa como terroristas ante la ONU u otras instancias
internacionales, hasta llegar a la organización y financiación de grupos de
paramilitares que han incursionado en territorio venezolano y que incluso han
participado en acciones criminales en ese país, incluyendo un intento de
atentar contra el presidente venezolano en 2005.
 Que Estados
Unidos sigue pensando en términos de guerra irregular ha quedado demostrado con
la publicación de un Manual de Contrainsurgencia en 2009. El título
podría verse a primera vista como desfasado, puesto que este tipo de manuales
eran propios de la época de la Guerra Fría. Pero no hay tal desfase. Ese manual
apunta a reforzar la idea que Estados Unidos se tiene que seguir enfrentando a
enemigos irregulares, y lo más preocupante para Colombia y América Latina
estriba en que a todos los mete en un mismo saco. En efecto, en ese texto se
sostiene que no hay diferencias entre narcotráfico, terrorismo y movimientos
guerrilleros; afirmación que se sustenta en el hecho de que todas las
organizaciones irregulares comparten las mismas tácticas y estrategias y
mecanismos de financiación. Este nuevo rostro que la contrainsurgencia tiene un
terrible impacto, porque en esa lógica predomina una visión exclusivamente
militar y se renuncia a reformas sociales, económicas y políticas, todo lo cual
está inscrito en la lógica de guerra permanente y preventiva. Pero, además, al
identificar como similares a grupos guerrilleros con terroristas y
narcotraficantes, lo que Estados Unidos justifica es su involucramiento directo
en las luchas internas, que responden a condiciones política, que libran grupos
que tienen sus propios presupuestos ideológicos. Eso, sencillamente, es echarle
leña al fuego, porque una cosa es financiar, preparar y armar al ejército de un
Estado, lo que Estados Unidos viene haciendo desde hace 60 años, a intervenir
militarmente en forma abierta en un territorio extranjero, en un país al cual
no se le ha declarado la guerra. Desde luego, que Estados Unidos ha intervenido
de esta forma, pero eso se hacía en forma soterrada y clandestina; lo que ahora
se plantea es hacerlo de manera directa, lo que supone ampliar la noción de
campo de batalla a todo el mundo (cf. Egremy, 2009). Esto quiere decir que
Estados Unidos ha decidido considerar que la guerra irregular adquiera tanta
importancia como la guerra convencional, y por ello deberá identificar sus
potenciales enemigos no estatales y estatales que se conviertan en peligros
para la seguridad de los Estados Unidos y atacarlos en sus propios territorios.
Con esto tenemos que a un país como Colombia ya no solo van a venir mercenarios
y asesores que, formalmente no intervienen en las batallas, sino que en
determinados momentos pueden llegar a desembarcar marines.
Que Estados
Unidos sigue pensando en términos de guerra irregular ha quedado demostrado con
la publicación de un Manual de Contrainsurgencia en 2009. El título
podría verse a primera vista como desfasado, puesto que este tipo de manuales
eran propios de la época de la Guerra Fría. Pero no hay tal desfase. Ese manual
apunta a reforzar la idea que Estados Unidos se tiene que seguir enfrentando a
enemigos irregulares, y lo más preocupante para Colombia y América Latina
estriba en que a todos los mete en un mismo saco. En efecto, en ese texto se
sostiene que no hay diferencias entre narcotráfico, terrorismo y movimientos
guerrilleros; afirmación que se sustenta en el hecho de que todas las
organizaciones irregulares comparten las mismas tácticas y estrategias y
mecanismos de financiación. Este nuevo rostro que la contrainsurgencia tiene un
terrible impacto, porque en esa lógica predomina una visión exclusivamente
militar y se renuncia a reformas sociales, económicas y políticas, todo lo cual
está inscrito en la lógica de guerra permanente y preventiva. Pero, además, al
identificar como similares a grupos guerrilleros con terroristas y
narcotraficantes, lo que Estados Unidos justifica es su involucramiento directo
en las luchas internas, que responden a condiciones política, que libran grupos
que tienen sus propios presupuestos ideológicos. Eso, sencillamente, es echarle
leña al fuego, porque una cosa es financiar, preparar y armar al ejército de un
Estado, lo que Estados Unidos viene haciendo desde hace 60 años, a intervenir
militarmente en forma abierta en un territorio extranjero, en un país al cual
no se le ha declarado la guerra. Desde luego, que Estados Unidos ha intervenido
de esta forma, pero eso se hacía en forma soterrada y clandestina; lo que ahora
se plantea es hacerlo de manera directa, lo que supone ampliar la noción de
campo de batalla a todo el mundo (cf. Egremy, 2009). Esto quiere decir que
Estados Unidos ha decidido considerar que la guerra irregular adquiera tanta
importancia como la guerra convencional, y por ello deberá identificar sus
potenciales enemigos no estatales y estatales que se conviertan en peligros
para la seguridad de los Estados Unidos y atacarlos en sus propios territorios.
Con esto tenemos que a un país como Colombia ya no solo van a venir mercenarios
y asesores que, formalmente no intervienen en las batallas, sino que en
determinados momentos pueden llegar a desembarcar marines.
http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-52/las-bases-militares-en-america-latina-colombia-en-la-geopolitica-imperialis